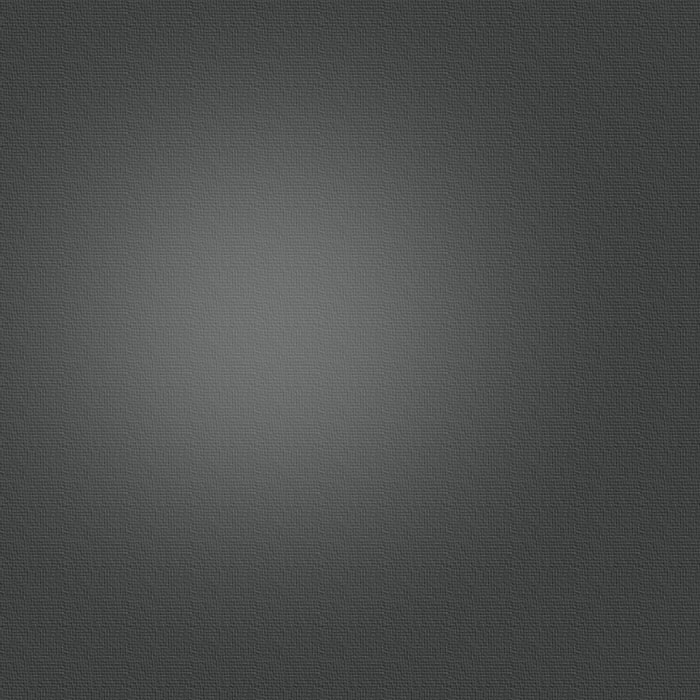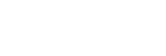De por aquí soy yo. En aquellos años, cuando el pan a secas era un bocado exquisito, me recuerdo cruzando la calle San Segundo, embozado en una bufanda que nunca perdió el olor a arca y a mecha de candil. La calle Duque de Alba fue especialmente dura con mis sabañones, y el aire, que bajaba enfilado, me ponía las orejas coloradas.De aquellos profesores que fueron probando mis progresos en el Instituto de la calle Vallespín, motivo de mis sobresaltos adolescentes, recuerdo todavía sus nombres, vagamente sus maneras: Hacha, la Vergara, don Luís, al que yo, secretamente, apodé, no sé muy bien por qué, “el picudo”
Pero todo aquello pasó, y buscando nuevos horizontes dejamos un otoño la vieja ciudad entrañable que conocía de nuestras agridulces emociones cuando un viernes cualquiera se presentaban nuestros padres a vender el ternero, a dejarnos la hogaza, el queso y el chorizo y a inquirir sobre el resultado de nuestros estudios.
¿Qué queda ya sino el recuerdo de aquellas comidas familiares en “La Viña”, en Pepillo, en “Casa Patas?

Siempre estuvo en nuestra mente el proyecto de un retorno, siquiera fuese para enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, los sitios donde habíamos vivido, donde jugábamos, tantas cosas que eran recuerdos de la ciudad que nos había visto crecer.
Y volvimos, el corazón plagado de nostalgia, a recorrer con ellos de la mano las calles entrañables, como la golondrina buscando el nido que un otoño dejamos.
No quisimos abandonar la sonrisa para disimular la congoja de descubrir cuán pocas cosas quedan ya de todo aquello, pero nos fue imposible encontrar la destartalada pensión de doña María, aquel banco del parque donde consumimos por igual tardes de domingo y bolsas de pipas. En algún café de los que quedan, encontramos, casi como una burla, un luminoso que reza: “LÖWENBÄU-MÜNCHEN”, lo cual suscita en nosotros una sensación equívoca entre la risa y el llanto. ¿Dónde estamos?
Y abandonamos la ciudad –¿nuestra ciudad?– un tanto cabizbajos, algo corridos, musitando quedo algo así como “¡Qué cambiado está todo!”. Entonces, al volver la vista hacia el recinto amurallado, ya de huida, nos asalta la duda, la inseguridad de pensar, si todo sigue así y un día no podemos resistir la tentación de volver con nuestros nietos, qué podremos decirles, dónde encontraremos las referencias para hablarles de aquella ciudad de nuestra niñez, de nuestra ya lejana adolescencia. En los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño, y, a veces, ¡ay!, no nos queda ni el nido.
DIARIO DE ÁVILA