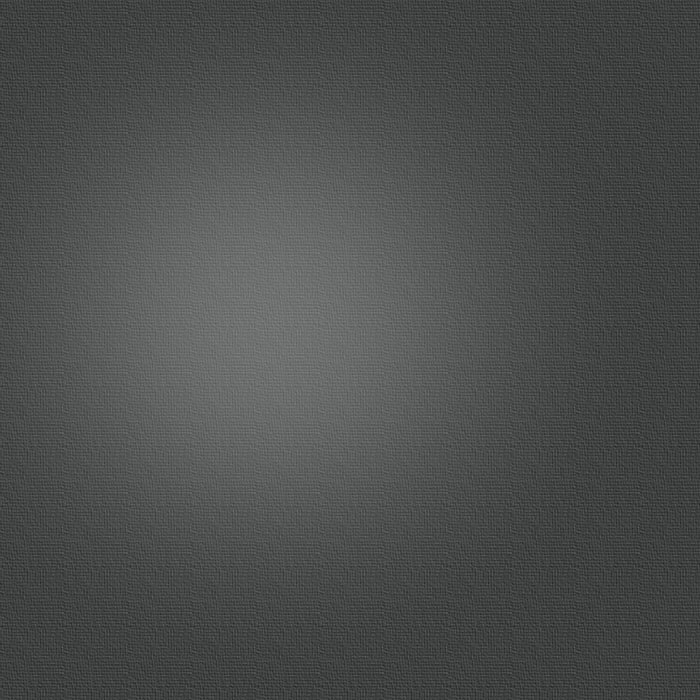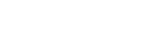Conforme a lo anteriormente dicho, creo haber dejado limpia de cualquier connotación peyorativa la frase “literatura infantil”. Lo cual no quiere decir que tal modo de expresarse sea lícito, literariamente hablando. Porque si, al menos en un primer intento, y como en una primera aproximación, casi todo lector sabría a qué atenerse en cuanto a la comprensión de qué se entiende por “infantil”, todavía no se ha aclarado, ni probablemente se hará en el futuro, qué es la literatura. Es famosa la reacción de don Miguel de Unamuno cuando se vio incapaz de definir qué es una novela. Novela, dijo, es todo libro bajo cuyo título el autor haya escrito: novela. Ya se ve cuan típico es del famoso rector de Salamanca, el hombre de las paradojas y las alucinaciones. Pero alguien de tan glacial lucidez como Sartre, un literato de tomo y lomo, ha escrito todo un libro con este título: “¿Qué es la literatura?”. No hay más remedio que conceder, con modesta pesadumbre, que pretender escribir unas líneas sobre “literatura infantil” es una empresa de alto bordo, una especie de navegación por desconocidos océanos sin carta de marear y sin brújula ni sextante. Pues si no hay una definición clara y distinta, si no al modo aristotélico por lo menos “more cartesiano” de la literatura, resulta imposible que la haya de “literatura infantil”.

Es incuestionable que la literatura posee una enorme fuerza educadora. O, en otro aspecto, deseducadora y corruptora. No podemos meternos ahora a deslindar campos y decir que la literatura que no forma al niño, o al hombre, es pseudoliteratura o infraliteratura. Dejando aparte esta cuestión, para la clarificación de la cual podría ser muy oportuno el apotegma latino “si monumentum requiris, circunspice”, es evidente que la lectura tiene capacidades suficientes para formar a un hombre. Ya Cervantes advirtió que las dos grandes maneras de adquirir cultura se definen como el viaje y la lectura. De ambos modos tenía larga experiencia el más grande fabulador que ha existido en este mundo. Así es que de cara a la enorme tarea de formar al hombre de mañana, que es el niño de hoy, se revela como indispensable la creación de una buena literatura infantil. Al decir infantil en este último contexto, probablemente se comete una extrapolación, porque la literatura o es buena o es mala, tanto si es como si no es infantil. Sin duda que se cuela de rondón, en esta afirmación última, y es imposible soslayarlo, el viejo y crispado griterío de si una obra de arte lo es cuando no es moral. En este aspecto es obligado admitir que una literatura para niños no puede ser, no debe ser de la misma textura que puede presentar la que es para adultos. Con todo, y a sabiendas de que no se llegaría nunca a un acuerdo, cabría preguntarse por qué un hombre adulto puede leer cosas que, en cambio, no puede leer ese mismo hombre cuando es niño. Se dirá, fiándose de la experiencia, que tampoco un niño puede manejar un cuchillo o una pistola, que, en cambio, sí puede manejar un adulto. Pero entonces, y también con la experiencia, se concederá que la maldad o malignidad no están ni en el niño ni en el adulto, sino en esos objetos aludidos a los que hay que acercarse con prevención y dispuestos a eludir su peligrosidad. Donde ya se ve que eludirla no es destruirla. La siguiente argumentación a favor del adulto consistirá en decir que éste se encuentra ya inmunizado contra el peligro, de tantas veces como ha sucumbido en la contienda de vivir éticamente. Con ello le daríamos la razón a Eugenio d’Ors, según la opinión que él tenía sobre la personalidad verdadera, y confirmaríamos que ese hombre, que ya puede leer lo que no puede leer el niño, es un hombre no con más personalidad, sino con más conchas en un progresivo degradarse a sí mismo desde su primera y original inocencia, que es la expresión visualizada de una ética conceptual y abstracta. Según aquella broma en la que alguien afirmaba de un individuo que tenía muchísima personalidad, agregando uno de los presentes: pero muy mala.

“Las personas mayores no comprenden nada”, exclama, lleno de perplejidad y de reticente ironía, el protagonista de uno de los más bellos libros que se han escrito: “El principito”, de Saint-Exupery. Es el mismo curioso reproche que los adultos dirigimos constantemente al niño cuando tratamos de hacerle ver la realidad. O para hablar con más exactitud, y con no poca pesadumbre, lo que los adultos hemos hecho de la realidad. Porque siempre cabe preguntarse por qué ha de ser más real la realidad que los adultos ofrecemos al niño que la que el niño posee y para detectar la cual carece de órganos adecuados el adulto. Se argüirá que el mundo en que el niño se mueve es un mundo imaginario en cuanto creado por su imaginación. Admitido lo cual sin ninguna dificultad, hay que agregar algo que últimamente se lee por doquier: “Para resolver semejante problema”, se dice, “hacen falta hombres con imaginación”. Y el problema a que alude el reportero de la prensa, el político, el psicólogo es nada menos que el problema del mundo. Entonces es perfectamente lícito, y puesto que para arreglar una situación mundial, a todas luces caótica e injusta, hace falta imaginación, preguntarse por la clase de literatura que ofrecemos a la imaginación del niño. Ya un personaje de Shakespeare observaba que “estaremos hechos de la ansiedad de nuestros sueños”, y nadie ignora que los sueños están regidos por la imaginación. Por eso, cuando en alguna ocasión veo la bazofia literaria que consumen los niños, ya en cuentos, ya en la subliteratura que constituyen los tebeos, o en el colmo de una agresión tan inadmisible como inevitable por los padres, la infraleteratura de las revistas pornográficas o simplemente eróticas, no puedo menos de pensar que si el niño de hoy es el hombre de mañana, lo cual parece innegable, tendremos un hombre mucho más neurasténico, maniático y desalmado que el que hoy circula por nuestras calles y plazas, y que parece tener como única decisión y definitivo propósito degradar la belleza del mundo degradándose a sí mismo.
Probablemente se me reprochará –y no me parece injusto el reproche– que después de las precedentes disquisiciones no he dicho cómo debería ser una literatura para niños. Evidentemente es más fácil decir cómo no debe ser que dar normas para elaborarla positivamente, Con toda probabilidad de acertar, se puede decir que los autores que escriban para niños deberían tener la transparencia no manchada de la niñez, su visión inmaculada del mundo y de los hombres, su sentido inapelable de lo justo y un infinito respeto para que la delicada evolución en que el niño consiste alcance en el hombre una maduración de plenitudes. Con todo lo cual se está postulando, es innecesario decirlo, la calidad de un gran escritor. Aunque sólo sea por aquello de que “nadie da lo que no tiene”. El gran riesgo de los que se dedican a escribir para los niños puede consistir precisamente en pensar que, como escriben para niños tan pequeños, con cualquier cosa basta. Es todo lo contrario: porque escriben para esa clase de lectores, es por lo que hay que esforzarse en escribir con la máxima perfección, tanto literaria como ética. Pues si bien es verdad que una rosa o una espiga pueden crecer lozanas y madurar entre el estiércol, en cambio el niño se corromperá indefectiblemente si se le abona con una literatura que sea estiércol. Hasta el adulto se corrompe en esas circunstancias, cuanto más el niño.
REVISTA QP