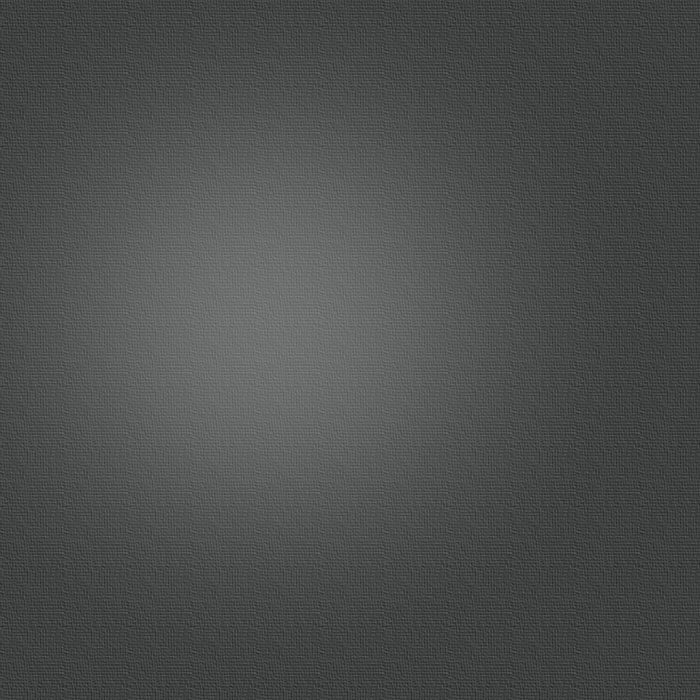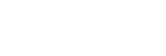Le conocí mejor que nadie. Compartíamos pupitre en la escuela, juegos y travesuras infantiles en este pueblo que nos vio nacer, y un día, cuando andaríamos apenas por los siete u ocho años, nos disputamos la propiedad de una chirumba con una pelea que nos dejó febriles y exhaustos. Otra tarde, en la escuela, con otros dos muchachos, imitando un ritual de libro de aventuras, firmamos con sangre un tratado de amistad de por vida cuya validez ha caducado ayer.
Recuerdo que, de chico, cuando llegaba el verano le cortaban el pelo al cero y se empleaba de trillique en las eras del tío Rogelio. Apenas andaría por los cinco o seis años y era tan menudo que, cuando descargaba una tormenta, se guarecía bajo un cesto pajero. A mí, cada verano, era como si me lo secuestrasen. Desde mi ventana le veía girando sobre el trillo, en la calma chicha de aquellos veranos largos, circulando una y otra vez por la parva amarilla; después pasar, casi sepultado entre fardos de sogas, sobre las aguaderas de un burro trotón cuando andaba de rapaz. Me hacía una seña y seguía camino en silencio, porque siempre fue de poco hablar. Luego, en pasando el verano, le recuperaba de nuevo, volvíamos a compartir los juegos y la escuela, las fechorías y las salidas al campo en busca de vallicos para los conejos.
Al cumplir la edad escolar se lo llevaron a Madrid, a una vaquería, y yo ya estaba en el internado cursando los primeros estudios, de modo que, por aquellos años, tan solo nos veíamos por Navidad y en las fiestas de Agosto, pero si coincidíamos en el pueblo éramos inseparables. Le veía llegar a mi casa cada mañana y mi madre se alegraba de que, por fin, alguien fuera capaz de sacarme de la cama. Subía a mi cuarto y esperaba en silencio a que yo me vistiera mientras hacíamos planes y presupuestos. Luego cogíamos la bici y nos íbamos por ahí a los pueblos cercanos, al cine de Peñaranda los jueves y los domingos.
Un año estuvo trabajando en el tejar de mis parientes, y yo me iba allá siempre que podía, sobre todo las noches de enroje. Allí me parece estarle viendo, manejando el gario junto a la boca del horno, al resplandor del fuego que hacía crepitar los arcos que sostenían las tejas y ladrillos.

Fuimos creciendo, reclamados por un destino que únicamente nos juntaba en los veranos. Él se había colocado en Bilbao y allí encontró, en el chiquiteo, un refugio para escapar a ratos de su carácter de muchacho tímido y callado.
En mi casa todos le queríamos, así que en más de una ocasión participó en los acontecimientos familiares, y un verano estuvo conmigo cuando yo estudiaba en Salamanca hasta que se nos acabó el dinero. Fue en el sesenta, creo recordar. Tenía un vino manso, sosegado y tranquilo donde se refugiaba para huir de la soledad que le cercaba. Nos escribíamos a veces contándonos la vida, haciendo proyectos para los días en que coincidiéramos en el pueblo.
Tuvo un par de accidentes laborales y volvió de Bilbao sin algunas falanges en la mano derecha, convivió ayudando a sus parientes en la carnicería y siempre se negó a admitir que no volvería a marcharse. Cada vez que yo venía al pueblo compartíamos alguna comida durante la cual mi esposa le avergonzaba dándole consejos. Él agachaba la cabeza y sonreía apenas en una actitud que yo le conocía desde niño. Venía a nuestra casa, tomábamos el aperitivo algún domingo, empeñados en retenerle allí, en alejarle el máximo tiempo posible de su tendencia a castigarse el organismo. Alguna vez comentábamos la posibilidad de sacarle del pueblo, de buscarle una ocupación que encarrilase su vida, pero a él mismo le faltaba convicción.
En mi presencia fue siempre morigerado, mucho más si mi esposa estaba con nosotros. Por eso ayer, cuando me negué a tomar otra cerveza, accedió con la condición de que a la tarde tomaríamos café. Vino a buscarme a casa cuando aún no habíamos comido, se fue y el destino quiso que ya nunca tomásemos ese café. Poco después, una de mis hijas, con ingenuidad infantil, me comunicaba su muerte.
He ido al lugar del accidente, he andado por allí buscando no sé qué último rastro de su presencia, como si forzosamente hubiera tenido que dejarme una señal de despedida, de disculpa, de emplazamiento para tomar aquel café no compartido.
Es aquí mismo, donde escribo esta despedida mientras lloro consciente de su muerte, donde tantas mañanas de nuestra juventud vino a despertarme.
Doro ha muerto en un accidente estúpido y su cuerpo, en el frigorífico de una clínica salmantina, espera la vuelta definitiva a Salvadiós. Veinte años le ha esperado su padre en la sepultura que van a compartir. Le pondremos allí, al rinconcito de la derecha, donde el viento de la tarde se afila por entre la alta hierba, junto al camino por donde tantas veces fuimos juntos al río. Pero el pueblo ya nunca será el mismo sin su presencia, sin su porfía para que tomásemos la “penúltima” cerveza.
Tú eras, Doro, el último amigo de mi lejana infancia. Que dios os tenga a los tres, a Emeterio y a Pedro también, en la paz que aquí no tuvisteis.
DIARIO DE ÁVILA