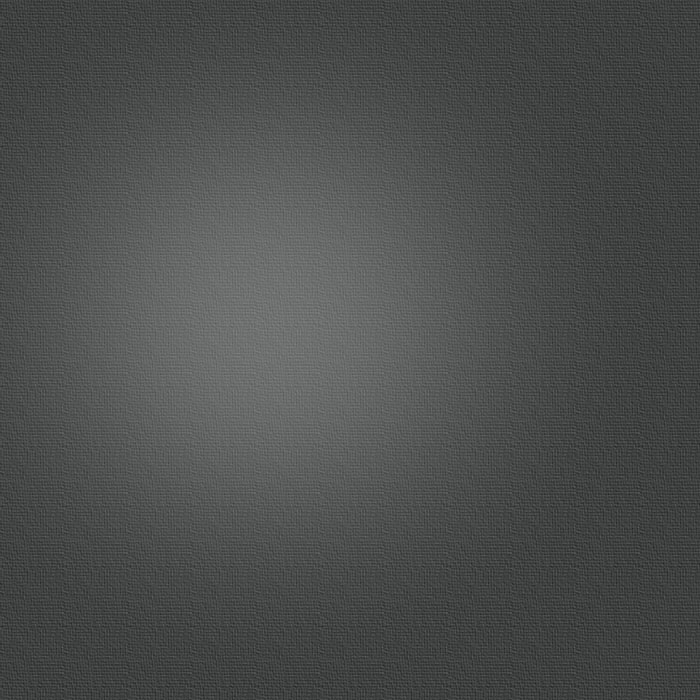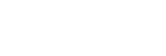Antes de nada, quiero advertir a ustedes que no busquen en lo que voy a decirles ningún fundamento sólido sobre literatura. Ya verán por qué. Líbreme Dios de pontificar yo aquí acerca de tan difícil cuestión. Les diré que mi estética se basa más que nada en la experiencia, en haber andado algunos años de mi vida familiarizándome con clásicos y contemporáneos. Tampoco soy un crítico, y por eso me complace más entenderme con ustedes desde dentro de la plaza, desde el ruedo, para entendernos en un argot taurino y que es siempre un símil familiar en este país. En fin, creo que sé de literatura lo suficiente como para darme cuenta de que meterse con un tema semejante es aventurarse por un sendero resbaladizo, lleno de trampas y puede incluso que sin salida hacia ninguna parte. Me gustaría, si les es posible, que me vieran como uno más de ustedes.
De todas formas, creo que el tema de la literatura es quizá el único del que yo puedo hablarles. Pienso que vale la pena, aunque sólo sea por si, a pesar de la televisión, de la ola de erotismo que nos invade, de la droga y otras zarandajas igualmente perniciosas, queda todavía alguien que lee una novela o un poema buscando en la lectura distracción, evasión a un problema, belleza o consuelo.
Sobre la importancia de la literatura, sobre su influencia, parece obvio hablar. Baste decir que algunas obras han influido poderosamente a favor de ciertas causas, y quiero recordar aquí, como ejemplo clásico, “La cabaña del tío Tom”, cuya contribución a la abolición de la esclavitud es innegable, a pesar de su discutible valor estético; o las novelas de Dickens, que influyeron para que la sociedad inglesa promulgara nuevas leyes de positivo signo social en defensa de las crueles condiciones de trabajo del niño.
Pues bien, aceptada la importancia de la literatura en la sociedad, no nos será difícil aceptar la influencia que podrá tener en un determinado lector la lectura de determinados libros. Y dicho esto, vamos a ver si yo soy capaz de hablarles a ustedes, de manera que me haga entender, de algunas cosas sobre la literatura infantil. Sin embargo, no soy ajeno al hecho de que querer definir literatura infantil puede producir un gesto de asombro tanto en el propio escritor como en el lector. Por eso quiero apresurarme a dejar en claro que el calificativo no tiene ninguna connotación peyorativa; es decir, que no quiero restar al significado que pueda tener la palabra literatura ni un ápice de importancia. Lo digo por la connotación que pudiera tener la frase, tan a menudo definitoria de una actitud, o por lo menos de un acto, cuando decimos de alguien que ha tenido una “reacción infantil”. Son cosas de niños, solemos decir cuando queremos minimizar algo para quitarle importancia. Pero incluso en este contexto último cabría la posibilidad de indagar por qué ese juicio de valor explicita, en el que lo emite, un concepto que devalúa al sujeto, que le rebaja en cierto modo. Es evidente que se dirá enseguida, como explicación inmediata, que cuando a un adulto se le atribuye una reacción infantil se opera una degradación de su personalidad. Pero a poco que se piense se echará de ver, enseguida también, que es una explicación mostrenca y de primera mano, fruto más de la común afición al tópico que de una acabada reflexión. Y ello en primer lugar porque pone en cuestión qué se deba entender por personalidad, asunto éste que está lejos de haber sido dilucidado, con ser tanto lo que se ha escrito sobre el concepto en el que, por otra parte, viene a resumirse la total identidad del hombre. Pero además porque da por claro y resuelto que tiene más calidad o más quilates la personalidad del adulto que la del niño, lo que de ninguna manera puede afirmarse con el aplomo al uso sin incurrir cuando menos en ligereza, y cuando más en flagrante inexactitud. Eugenio d’Ors decía que la auténtica personalidad es la del niño, no siendo la del hombre sino un conjunto de zurcidos y remiendos ejecutados, con mejor o peor fortuna, sobre aquella originaria y esencial realidad que fue el niño. Al margen de esa aguda observación del ilustre pensador catalán, no deja de ser chocante que todo hombre busque con estremecido temblor el núcleo de su niñez para poder identificarse cuando ya apenas se reconoce en el deslavazado y corcusido entramado de los años.
Conforme a lo anteriormente dicho, creo haber dejado limpia de cualquier connotación peyorativa la frase “literatura infantil”. Lo cual no quiere decir que tal modo de expresarse sea lícito, literariamente hablando. Porque si, al menos en un primer intento y como en primera aproximación, casi todos ustedes sabrían a qué atenerse en cuanto a la comprensión de qué se entiende por infantil, todavía no se ha aclarado, ni probablemente se hará en el futuro, qué es la literatura. Es famosa la reacción de don Miguel de Unamuno cuando se vio incapaz de definir qué es una novela. Novela, dijo, es todo libro bajo cuyo título el autor haya puesto la palabra “novela”. Ya se ve cuán típico es ello en el famoso rector de Salamanca, el hombre de las paradojas y las alucinaciones. Pero alguien de tan glacial lucidez como Sartre, un literato de tomo y lomo, ha escrito todo un libro con este título: “¿Qué es la literatura?” Así las cosas, no hay más remedio que reconocer, con modesta pesadumbre, que pretender hablar sobre literatura infantil es una empresa de alto bordo, una especie de navegación por desconocidos océanos sin carta de marear y sin brújula ni sextante; pues no habiendo una definición clara y distinta de lo que es literatura, resulta imposible que la haya de “literatura infantil”.
Con todo, viene a verificarse, en relación con el tema que me he decidido a abordar no sin cierta cautela, lo que le acontecía al célebre pensador de Cartago en relación con la definición del tiempo: “Si me preguntas lo que es el tiempo, ya no lo sé”, solía decir, pese a haberse enfrascado en un cúmulo de tanteos hasta llegar a definirlo como “el movimiento según el antes y el después”. Una definición filosóficamente inadmisible, como se aprecia enseguida, puesto que hace entrar lo que se quiere definir en los términos de la definición. Esto pasa con la literatura infantil. No podemos definir lo que es, pero no cabe duda de que existe. La paradoja está en que esa literatura, que hemos dado en denominar infantil, está elaborada por adultos. Para obviar de alguna forma esta contradicción, hemos convenido los adultos –con lo que no acabamos de escapar a la contradicción, desde luego– que es literatura infantil toda aquella que está escrita para niños o que tiene como protagonista de la acción del relato a un niño. Pero esto es definir el continente por el contenido, y así la convención no pasa de ser más que eso, una pura convención para salir del paso y entendernos de alguna manera. En este aspecto, hay en todos los países historiadores de la literatura infantil, y todos los que tratan este tema en España conocen lo que ha escrito Carmen Bravo Villasante.
Yo creo que de pretender establecer una cronología, se podría situar entre los cinco y los catorce años la edad a que va dirigida este tipo de literatura. Una literatura que deberá tener como características determinantes la claridad de conceptos, la sencillez, el interés. Y al decir interés quiero abarcar ausencia de ciertos temas y presencia de otros que la diferencien de una lectura para mayores. Ahora bien, ustedes aceptarán conmigo que algunos libros que no fueron escritos para niños como intención preferente del autor, fueron después, por arte de la preferencia de los pequeños lectores, acaparados para este género literario: “Robinsón Crusoe”, “Gulliver”, “Platero y yo”, podrían ser tres ejemplos de lo que acabo de decir. También es cierto que libros que fueron escritos para niños nunca tendrán sitio en un buen manual de literatura infantil.
Parece que, al menos durante cierto tiempo, literatura infantil y pedagogía fueron muy unidas; pero ante esto, yo quiero añadir que la buena literatura ennoblece al niño, y por consiguiente un buen libro puede ser edificante si se han cuidado en él a un mismo tiempo la intención y el estilo. Estética y moral pueden compartir aquí perfectamente una misión común. Y para entrarnos en el asunto voy a plantear una pregunta cuya respuesta se me antoja harto difícil de responder y en cuya respuesta está quizá la clave de lo que puede ser un buen escritor de libros infantiles. ¿Cómo una persona mayor puede escribir acertadamente para niños desde su perspectiva de adulto? Porque lo que está claro es que los niños no pueden hacerse su propia literatura. Quizá Menéndez Pelayo nos dio la respuesta acertada cuando afirmó que “todo hombre tiene horas de niño, y desgraciado aquel que no las tenga”. En esas horas de niño es quizá cuando el hombre es capaz de escribir para la infancia.
Pues bien, yo quiero aprovechar esta buena ocasión para intentar que todos ustedes se interesen por la lectura de sus hijos. Pero no voy a dejar fuera de juego a los maestros, puesto que una gran parte del tiempo del niño transcurre en el colegio, y por consiguiente la escuela no puede ser ajena a la literatura infantil en sus variadas manifestaciones: lectura en bibliotecas, experiencias teatrales, juegos, etc. Sin embargo, es quizá en casa donde más se descuida la lectura de los hijos, donde la “caja tonta” ha sustituido al libro para poco a poco ir haciendo del niño un autómata, ir atrofiando su capacidad de imaginación y reduciendo el campo de sus ensoñaciones. La televisión es una forma de acostumbrar al niño a que todo se lo den sin esfuerzo. Hay también una gimnasia de la mente. Me explico: si al niño se le muestra la fotografía de una casa blanca rodeada de árboles verdes junto a los que pacen ovejas blancas y negras, el niño asimilará la imagen a través de su retina con pocas más conclusiones. Pero si lee en un libro que hay una casa rodeada de árboles junto a los que pace un rebaño de ovejas tendrá que imaginarse la escena, el paisaje. Si ustedes mantienen a un niño sentado en una silla de ruedas, acabará siendo un inválido. Cuando se le mantiene un día y otro sin posible ejercicio de la imaginación permítanme que no les diga lo que va a ser.
Afortunadamente, el esfuerzo de pedagogos y a veces de las instituciones del estado ha sido notable en el transcurso de la historia para lograr una literatura infantil que fuese vehículo de instrucción ilustrativa tanto como de formación humana al alcance de los niños. Durante mucho tiempo se concibió así la literatura infantil, asignándole una finalidad que cualquier escritor reputaría, por lo menos hoy, espuria. Porque si nadie admite hoy una novela de tesis al estilo decimonónico, no se ve por qué habría que admitir una novela para niños en la que se les inculcasen determinados comportamientos como inmediata finalidad. Es evidente que hay que educar y formar a los niños. Lo que no es tan evidente es que esa noble tarea haya que asignársela a la literatura. Con esto no quiero decir que la literatura tenga que desentenderse de esta finalidad, pero yo diría que asumiéndola de una forma elíptica, oblicuamente. Es incuestionable que la literatura posee una enorme fuerza educadora. O, en otro aspecto, deseducadora y corruptora.
No podemos meternos ahora a deslindar campos y decir que la literatura que no forma al niño, o al hombre, es pseudoliteratura o infraliteratura. Dejando aparte esta cuestión, es evidente que la lectura tiene capacidades suficientes para formar a una persona. Ya Cervantes advirtió que las dos grandes maneras de adquirir cultura se definen como el viaje y la lectura. De ambos modos tenía gran experiencia el más grande fabulador que ha existido en este mundo. Así es que de cara a la enorme tarea de formar al hombre de mañana, que es el niño de hoy, se revela como indispensable la creación de una buena literatura infantil. Perdónenme ustedes si al decir infantil en este último contexto, estoy cometiendo una extrapolación, porque la literatura o es buena o es mala, tanto si es como si no es infantil. Esto parece evidente. Sin duda que se cuela de rondón en esta afirmación última, y es imposible soslayarlo, el viejo griterío de crispadas protestas sobre si una obra de arte lo es cuando no es moral. En este aspecto es obligado admitir que una literatura para niños no puede ser, o no debe ser de la misma textura que puede presentar la que es para adultos. Con todo, y a sabiendas de no llegar nunca a un acuerdo, cabría preguntarse por qué un hombre adulto puede leer cosas que en cambio no debe leer ese mismo hombre cuando es niño. Se dirá, fijándose en la experiencia, que tampoco un niño debe manejar un cuchillo o una pistola, que, en cambio, sí puede manejar un adulto. Pero entonces, y recurriendo también a esa misma experiencia, se concederá que la maldad o malignidad no están ni en el niño ni en el adulto, sino en esos objetos aludidos a los que hay que acercarse con prevención y dispuestos a eludir su peligrosidad. Y fíjense ustedes que he dicho eludirla, no destruirla. La siguiente argumentación a favor del adulto será decir que éste se encuentra ya inmunizado contra el peligro, de tantas veces como ha sucumbido en la contienda de vivir éticamente. Con ello le daríamos la razón a Eugenio d’Ors, según la opinión que él tenía sobre la personalidad verdadera, y confirmaríamos que ese hombre, que ya puede leer lo que no debe leer el niño, es un hombre no con más personalidad, sino con más conchas en un progresivo degradarse a sí mismo desde su primera y original inocencia, que es la expresión visualizada de una ética conceptual y abstracta. No sé si ustedes conocen aquella broma en la que alguien en cierta reunión afirmaba de otro que tenía mucha personalidad, y entonces uno de los presentes agregó: efectivamente, tiene muchísima personalidad, pero muy mala.
Si dejásemos de prestar a la literatura infantil la atención que merece, habríamos abandonado un campo que ya en la edad media, casi inadvertidamente, comenzó a abonarse. El romancero podría considerarse como una floración riquísima de literatura infantil. Seguro que muchos de ustedes, por no decir todos, recuerdan de sus años de infancia el romance del Conde Olinos. Naturalmente éste era un romance para mayores, pero no olviden que en aquel tiempo la sicología de los adultos no era la actual. De ahí la composición de rimas fáciles y sencillas que hablaban de sucesos que así se han transmitido hasta nosotros y que, evidentemente, en muchos casos constituyen una verdadera pedagogía de la historia. Es curioso, porque quizá fue el primer método didáctico que fue capaz de enseñar entreteniendo. Para ese momento puede ser válida la afirmación de don Juan Valera cuando dijo que “en el momento en que todos los hombres eran niños, tenían razón los poetas de meterse a pedagógos y los pedagógos a poetas”.
Y es que, si analizamos la evolución de la literatura infantil desde sus comienzos, nos daremos cuenta de que la intención primera fue pedagógica y moralizante. Cuando aún no existía la imprenta, los reyes y nobles encargaban a escritores y poetas libros para sus hijos. Hoy esto es mucho más fácil, y en la medida que enseñemos al niño a aficionarse a leer le habremos señalado el apasionante camino de la cultura. Hoy, lamentablemente, la lectura ha sido casi totalmente suplantada, que no sustituida, por otras distracciones mucho menos formativas. Y como ejemplo de lo que en otro tiempo significó esta actividad en los hogares, me parece oportuno recordar unas palabras de Santa Teresa, citadas en el libro de su vida, cuando dice: “Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romances para que leyeran sus hijos”. Y añade que lo hacía para ocuparles y que no anduviesen en otras cosas perdidos. En coincidencia con esta prevención, permítanme que les lea un recorte de prensa aparecido en el diario Levante del jueves día 15 del pasado y que puede ser curiosa y casual apoyatura:
“LOS JÓVENES DEL MUNDO”
“Soy una niña de diez años y hay muchas cosas que todavía no comprendo, a pesar de verlo casi todos los días en televisión. Un tema es: las drogas. ¿Por qué se droga la juventud? Creo que detrás de cada chico o chica hay problemas gordísimos, como por ejemplo: parados, marginados, hijos de padres separados… Pero claro está hay otros que lo hacen por puro vicio, y este problema es mucho más grave aún. ¿Por qué hay tanta delincuencia juvenil? ¿Acaso la juventud tiene demasiada libertad, o será por exceso de dinero que reciben de sus padres? Se estos jóvenes, en sus largos ratos libres estuvieran ocupados en estudiar o trabajando, y no matando el tiempo en la calle, seguramente la delincuencia juvenil descendería notablemente”
Inmaculada Celda
Quinto nivel
Lo escribe, como han oído ustedes, una niña de diez años, y no hay argumentos válidos, al menos ninguno que se me ocurra, para restarle un punto de razón.
Bien. Para seguir con esta breve historia de la atención que a través del tiempo se ha prestado a las lecturas infantiles, les diré que es en el siglo XVII cuando Charles Perrault publica en Francia los cuentos que todos hemos oído alguna vez: “Pulgarcito”, “Caperucita Roja”, “El gato con botas”… Cada cuento tiene su simbolismo y su moraleja, y aún hoy conservan un interés y una frescura como si acabaran de escribirse. Me parece ineludible reseñar que Perrault escribió estos cuentos a la edad de 69 años, cuando ya era académico, según él mismo confesó, recopilando historias oídas a su niñera y a la nodriza de su hijo. Esta recopilación de cuentos, es quizá la muestra más representativa del interés que durante los siglos XVII y XVIII tuvo en Francia la literatura infantil. Tampoco se puede olvidar que ese fue además el tiempo de Rousseau, educador que revolucionaría la enseñanza y la literatura dedicada a los niños. (Autor de “Émile”) Por entonces aparecen en Inglaterra los libros titulados “Robinsón Crusoe” y “Los trabajos de Gulliver”, que vienen a abrir al niño una ventana a la intriga, despertando en él el interés por el interés al ofrecerle con sus maravillosas aventuras algo distinto a las lecturas típicamente moralizadoras a que hasta ese momento había tenido acceso.
El XVIII es “el siglo de las luces”, también para la literatura infantil, y por fin los ministros y nobles españoles se deciden a encargar obras destinadas a la infancia. Floridablanca encarga (1782) las que serían famosas fábulas a Tomás de Iriarte. Todos ustedes conocen “El burro flautista”, supongo. A este autor: Tomás de Iriarte, se debe además gran parte de la difusión en España de “Robinsón Crusoe”. Samaniego compone por encargo del Conde de Villaflorida sus “Fábulas morales”. También habrán oído alguna vez aquello de
“¡Qué dolor! Por un descuido
Micifuz y Zapirón
se comieron un capón
en un asador metido.”
Sin embargo, no había en aquella época material suficiente para pensar en una literatura especializada, y por consiguiente el niño hacía su literatura de todo cuanto caía en sus manos. Era un momento incierto, no definido, y de igual modo que años después los pequeños lectores se apropiaron del “Robinsón Crusoe” y de las “Aventuras de Gulliver”, libros que llegaron de Inglaterra a través de traducciones francesas, es de suponer que por entonces se divertirían con los disparates trovados de Juan del Encina, tan cómicos y extraños y tan cercanos a su sensibilidad; o con los sucesos burlescos de Lope de Rueda. Seguramente también a ellos llegaría la “Vida del Lazarillo de Tormes”, en cuyas páginas descubrirían la historia de un niño listo y pícaro y sus andanzas y desventuras como mozo de muchos amos. Este libro, el Lazarillo, fue muy difundido en su tiempo; tanto, que se dijo de él que era el libro de todos. Y lo llevaban en su faltriquera aventureros y marchantes, trajineros y soldados, pajes y criados, damas y señores. Como hoy el “As” o el “Marca”, vamos. El Lazarillo no es un libro para niños, pero teniendo como protagonista a un niño es casi seguro que constituiría para ellos una novedad, a pesar de que contiene al principio y al final pasajes cargados de cierta malicia. Sin embargo, la sutileza con que están tratados ciertos temas, me hace suponer que el pequeño lector de aquella época pasaría por estas alusiones sin prestarlas demasiada atención para fijarse únicamente en las travesuras del protagonista. No obstante, y como dato curioso, les diré que “El lazarillo de Tormes” estuvo incluido en el índice de libros prohibidos por la Inquisición, pero a pesar de ello siguió difundiéndose mediante ediciones expurgadas y acaparando la atención de todo tipo de lectores. Este libro, al igual que “El patrañuelo” del valenciano Juan de Timoneda y otros de su tiempo, no pueden por tanto clasificarse como literatura infantil propiamente dicha, pero es necesario mencionarlos si se quiere tener una idea de lo que leían los niños del siglo XVI. Fueron, por supuesto, muy censurados por algunos moralistas de la época, y acaparando para el momento actual las palabras del furibundo padre Malón, yo quiero hacerles a ustedes una llamada, darles un toque de atención acerca del interés que deben tomarse por lo que leen sus hijos, como advertencia de que aquello que siembren hoy en su mente receptiva recogerán mañana sin duda alguna. Clamaba este moralista de quien les hablo diciendo de aquellos padres que permitían a sus hijos ciertas lecturas que eran padres malos y madres infames que no sabían criar a sus hijos. Y refiriéndose a inapropiadas lecturas, comentaba que puestas en manos de personas de pocos años eran como un cuchillo en poder de hombre furioso. Está claro además que el niño, en su inconsciencia, igual antes que ahora, al género didáctico que le imponían educadores y padres, prefirió y prefiere las ficciones novelescas escritas para mayores, y mucho más cuando no encuentra entretenimiento e interés en otras lecturas más apropiadas. Pero de esto, afortunadamente, se han dado cuenta algunos autores interesados por la sicología del niño, y hoy es fácil encontrar libros que satisfacen sus pretensiones sin herir su sensibilidad. Actualmente los libros de texto, a poco que ustedes los hayan hojeado se habrán dado cuenta de ello, se diferencian notablemente de los que estudiábamos hace unos años, y están, por supuesto, mucho mejor adaptados al criterio de la literatura infantil que los utilizados en las escuelas de nuestra infancia.
En fin, yo espero que al hacer un poco de historia de lo que ha sido a través del tiempo la literatura infantil, saquen ustedes alguna conclusión con respecto a si deben o no sus hijos dedicar un tiempo a la lectura y la clase de libros que más pueden interesarles.
Me voy a permitir darles a ustedes una regla práctica: Denles un libro y apáguenles el televisor. Si son más de un hermano sería interesante que uno de ellos, por turno, leyera en voz alta para los demás. Pídanles luego que le cuenten la historia que han leído, o que la comenten entre ellos. Para ustedes mismos puede ser una experiencia interesante. Les estoy hablando de un caso en el que tengo cierta experiencia: Yo tengo cinco hermanos. Y lo que es aún más convincente: tengo también cinco hijos.
Lamentablemente, el índice de lectura de los españoles es muy bajo. No leemos. Y ello a pesar de que la lectura supone cultura y que la cultura de un pueblo es la mejor base para afianzar otros valores necesarios para una vida en paz y libertad. Según algunas estadísticas, “en el cuarenta y cinco por ciento de los hogares españoles no hay ningún libro”, aparte el de familia, claro.
Ustedes se habrán fijado que los niños actuales leen poco; pero además se habrán dado cuenta de que tampoco juegan mucho, al menos no juegan como antes, o en todo caso de que sus juegos no son como eran los juegos de antes. Digo esto porque, en aquellos juegos de antaño, estaba inmersa una cierta faceta de literatura infantil que yo no observo ahora en ninguno de los juegos que practican los muchachos. Este tipo de literatura infantil está hoy en plena decadencia, y yo, que nací y me crié en un medio rural, he venido siguiendo su desaparición con cierta amargura. Porque literatura infantil eran las canciones de corro, aquellos juegos de antaño, aquellas adivinanzas y retahílas de solana y de cobertizo en tantas tardes abandonadas hoy por nosotros y que nuestros hijos no sientes el más mínimo interés por hacer suyas. Lo digo porque hubo un folklore infantil íntimamente ligado a los juegos y que constituye una manifestación oral de literatura no menos importante que la escrita. Decía Unamuno que las canciones de corro y los cuentos infantiles representan la verdadera tradición, la fundamental, una corriente de verdadero y hondo progreso social, porque como se aprenden de generación a generación de niños y de viva voz, con un respeto casi litúrgico a la palabra, no hubo en ellos intromisión de los mayores, sino que se aprenden incluso antes de saber leer y escribir. Pero, ¿quién ve ahora a las niñas jugar al corro chirimbolo? ¿Quién oye la canción de la pájara pinta, o la del corro de la patata, o el matarile, o el Mambrú se fue a la guerra, o la canción del barquero, o cualquiera de las mil canciones que todavía se oyeron en los recreos de nuestra infancia? ¿Acaso juegan ahora los niños a pídola, o al escondite, o a la pipirigaña, o a las prendas, o al pase-misí?
Los niños actuales desconocen estos juegos, y con ello se va perdiendo el conocimiento de tantas canciones rituales o retahílas que en ellos se empleaban y otras tantas fórmulas mágicas que acompañaban acciones elementales como el hecho de hacer volar una mariquita tras recorrer los dedos de la mano, o hacer salir de su concha al caracol, o avisar el hallazgo de cualquier menudencia ajena a él: “Una cosa me he encontrado, cinco veces lo diré” o el “Santa Rita, Rita, Rita”, o el “Quien fue a Sevilla perdió su silla”, o el “Agua, San Marcos, rey de los charcos” que era una especie de rogativa, de conjuro infantil para pedir la lluvia.
Ésta es una parcela literaria, no menos importante que la escrita, repito, que se está perdiendo. Pero se está perdiendo desde el origen, desde las canciones de cuna, desde el “Aserrín, aserrán” a cuyo son nos durmieron nuestras madres y que era la más tierna literatura que hemos sido capaces de percibir.
Todo esto nos lleva a considerar la necesidad de revivir un folklore en decadencia que es fuente riquísima de literatura infantil. Hay un libro de la editorial Calleja –y haciendo un inciso les diré que precisamente por el hecho de haber publicado tantos cuentos esta editorial, que lleva el nombre de su primer dueño: Saturnino Calleja, se ha acuñado y difundido la frase famosa “tienes más cuento que Calleja”– hay un libro, repito, que se llama “Juegos de los niños en las escuelas y colegios”, donde se encuentran recopilados infinidad de juegos hoy desaparecidos. Y siendo una edición no venal, lo cual me exime de que se me pueda atribuir la oportunidad de propaganda, les diré que yo mismo tengo publicado un libro, “Los jubilosos juegos jubilados”, en el que trato de perpetuar este tipo de juegos, al menos para que no desaparezcan del todo.
Hasta qué punto se han olvidado aquellos juegos, lo pone de manifiesto un hecho que me ocurrió a mí mismo hace unos días al visitar a unos amigos en su casa del campo, y que les voy a referir: Había allí en ese momento unos nueve o diez niños, y por casualidad, en el jardín, encontré un aro, que ahora son de plástico, como casi todo. Entonces sentí la tentación de recordar ese juego tan practicado en mi infancia. Pues bien, los muchachos se quedaron asombrados de las cosas que se podían hacer con aquel juguete tan elemental y que, por supuesto, ninguno de ellos fue capaz de hacer rodar. Yo recuerdo que, en mi niñez –y así lo describo en uno de mis libros– yo mismo me proporcionaba este entretenimiento y me fabricaba su guía de alambre.
Los niños de hoy se aburren. No saben, fuera de la televisión o los juegos electrónicos, cómo llenar su tiempo de ocio. Mañana carecerán de imaginación. Nosotros, ustedes y yo, las niñas y los niños de ayer, se construían sus muñecas de trapo y sus vehículos con cajas vacías. A los niños de hoy se les regalan maravillosas réplicas de naves espaciales que dirigen apretando un botón, y muñecas que ni siquiera se puede decir que “sólo les falta hablar”, porque hablan, y se hacen pipí. De tal manera que el pequeño no tiene así ocasión de ejercitar en absoluto su facultad imaginativa y de creación.
Yo me preguntó, y les invito a ustedes a hacerse la misma pregunta, qué bagaje verdaderamente infantil van a llevar estos niños de hoy a sus en tantas ocasiones ineludibles amargos momentos de hombre. Cómo podrán, cuando les sea necesario, reencontrar al niño que nunca fueron, a través de unas vivencias tan consoladoras a veces. Porque con tal modo de existencia, se me antoja que en sus años primeros, sólo fueron hombres pequeñitos, inmersos ya en un mundo tecnificado y asomándose diariamente a esa ventana de la televisión que les enseña qué deben comer, con qué deben jugar, cómo deben vestir, cómo se mata, cómo se atraca, cómo se fornica, cómo se utilizan las drogas y dónde se consiguen.
Caminamos hacia un sistema de vida como el que ustedes han visto no hace mucho en la pequeña pantalla. Sí, sí, caminamos hacia ese “Mundo feliz” de Aldous Huxley donde estaba prohibido, entre otras cosas, leer, y donde, precisamente, nadie era feliz por la sencilla razón de que no había motivo para ser en ningún momento desgraciado. Ya han nacido los primeros niños-probeta, no lo olviden.
Así las cosas, concedamos que la literatura destinada al niño debe tener una calidad especial que se caracterice no solamente por los valores literarios, sino también y sobre todo, puesto que los anteriores deben suponérsele, como a los militares el valor en la cartilla de licenciamiento, por unos valores que entrañen un paradigma de humanidad. Introducir este último postulado significa introducir en estas aproximaciones a la literatura infantil una cuestión que es a la vez de absoluta importancia y de suma complejidad. Pues, en efecto, pone sobre el tapete una cuestión que se debatirá largamente sin, probablemente, llegar a ponerse de acuerdo. Y que, más o menos, podría enunciarse así: “¿Qué es el hombre? O también: “¿En qué consiste ser un hombre?”
Los padres de todos los niños de este mundo que ven a sus hijos leer novelas, cuentos o simplemente tebeos, es indiscutible que quieren para sus hijos lo mejor, tanto en lo material como en lo intelectual. Eludo la palabra “espiritual” a sabiendas de que es la adecuada, a fin de poder conservar, como horizonte común a todos, la pluralidad de ideologías que pululan en este mundo. Al margen de las cuales, o tal vez sumergidos en ellas, nadie dudará de que lo mínimo que debe exigirse en un hombre para que lo sea, es que cumpla su definición específica, aquella según la cual es un ser racional. Es evidente que el hombre no es sólo razón, sino también corazón, para expresarnos vulgarmente. Y si nos fijamos en un niño descubriremos rápidamente su sensibilidad, su emotividad, su memoria y su enorme imaginación. ¿Qué valores debe encarnar una literatura ofrecida al niño para que no se seque esa sensibilidad, ni se pudra esa emotividad, ni esa memoria se torne un poder autómata, ni su imaginación sea una errabunda fantasía que le falsifique la realidad o simplemente se la escamotee? Quizá todo ello está en función de la respuesta que demos a esa pregunta que últimamente se ha puesto de moda. A saber: ¿Qué clase de hombre queremos para nuestra sociedad?
Lo peligroso de la situación en que se encuentra el hombre actual, y que es el llamado a responder a tal pregunta, es que, tal vez, no sabe lo que se le pregunta. Y desde luego no deja de ser apabullante y más bien desconsolador, contemplar el modelo de humanidad que se exhibe ante el niño, elaborado tanto por los comportamientos de la sociedad en que el niño se halla inmerso, como por todos los medios de comunicación que se hallan a su alcance.
“Las personas mayores no comprenden nada”, exclama, lleno de perplejidad y de reticente ironía, el protagonista de uno de los más bellos libros que se han escrito. Me estoy refiriendo a “El principito”, de Saint-Exupéry. Es el mismo curioso reproche que los adultos dirigimos constantemente al niño cuando tratamos de hacerle ver la realidad. O para hablar con más exactitud, y con no poca pesadumbre, lo que los adultos hemos hecho de la realidad. Porque siempre cabe preguntarse por qué ha de ser más real esa realidad que los adultos ofrecemos al niño que la que el niño posee y para detectar la cual carece de órganos adecuados el adulto. Se argüirá que el mundo en que el niño se mueve es un mundo imaginario en cuanto creado por su imaginación. Admitido lo cual sin ninguna dificultad, hay que agregar algo que últimamente se lee por doquier: “Para resolver semejante problema”, se dice, “hacen falta hombres con imaginación”. Y el problema a que alude el reportero de la prensa, el político, el sicólogo es nada menos que el problema del mundo. Entonces es perfectamente lícito, y puesto que para arreglar una situación mundial, a todas luces caótica e injusta, hace falta imaginación, preguntarse por la clase de literatura que ofrecemos a la imaginación del niño. Ya un personaje de Shakespeare observaba que “estaremos hechos de la ansiedad de nuestros sueños”, y nadie ignora que los sueños están regidos por la imaginación. Por eso, cuando en alguna ocasión veo la bazofia literaria que consumen los niños, ya en cuentos, ya en la subliteratura que constituyen los tebeos o, en el colmo de una agresión tan inadmisible como inevitable por los padres, la infraliteratura de las revistas pornográficas o simplemente eróticas, no puedo menos de pensar que, si el niño de hoy es el hombre de mañana, lo cual parece innegable, tendremos un hombre mucho más neurasténico, maniático y desalmado que el que hoy circula por nuestras calles y por nuestras plazas, y que parece tener como única decisión y definitivo propósito degradar la belleza del mundo degradándose a sí mismo.
Probablemente se me reprochará –y no me parece injusto el reproche– que después de las precedentes disquisiciones no he dicho cómo debería ser una literatura para niños. Evidentemente es más fácil decir cómo no debe ser que dar normas para elaborarla positivamente.
Con toda probabilidad de acertar, se puede decir que los autores que escriban para niños deberían tener la transparencia no machada de la niñez, su visión inmaculada del mundo y de los hombres, su sentido inapelable de lo justo y un infinito respeto para que la delicada evolución en que el niño consiste alcance en el hombre una maduración de plenitudes. Con todo lo cual se está postulando, es innecesario decirlo, la calidad de un gran escritor. Aunque sólo sea por aquello de que “nadie de lo que no tiene”.
El gran riesgo de los que se dedican a escribir para niños puede consistir precisamente en pensar que como escriben para lectores tan pequeños, con cualquier cosa basta. Es todo lo contrario: porque escriben para esa clase de lectores, es por lo que hay que esforzarse en escribir con la máxima perfección, tanto literaria como ética. Pues si bien es verdad que una rosa o una espiga pueden crecer lozanas y madurar entre estiércol, en cambio el niño se corromperá indefectiblemente si se le abona con una literatura que sea estiércol. Hasta el adulto se corrompe en esas circunstancias, cuanto más el niño.
Muchas gracias.