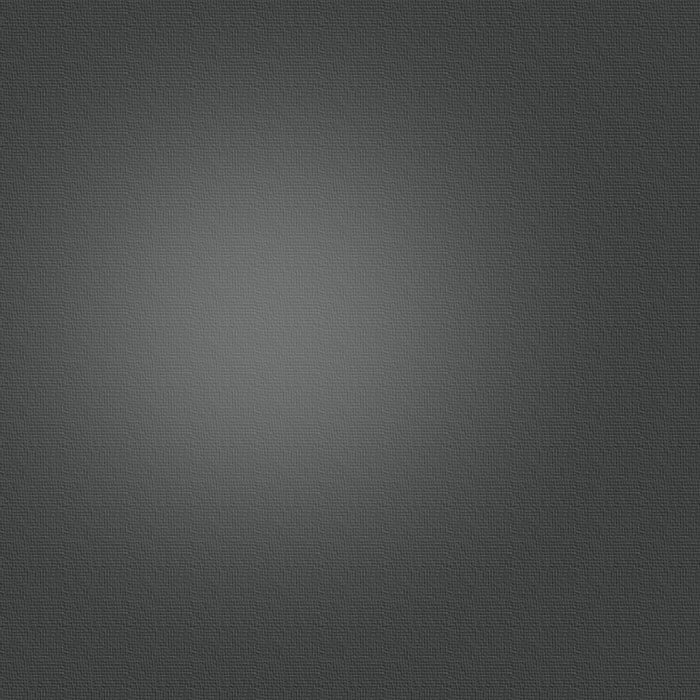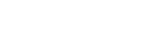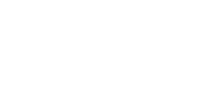Antes de nada quiero advertirles que yo de esto del cuento, en teoría, sé muy poco; no tengo mucha idea, no crean ustedes. Así que no esperen una lección magistral sobre el asunto. Escribo cuentos, eso es cierto, pero dejo a otros el oficio de enjuiciarlos. Quizá me sucede a mí lo que al torero que, siendo capaz de una faena antológica en el ruedo, no se le ocurre escribir una crónica taurina.
Yo me considero escritor porque he publicado varias novelas y muchos, muchos cuentos. En eso empleo parte de mi tiempo. Pero no he pretendido nunca pontificar sobre géneros o estilos, cosa bastante complicada, por otra parte. No soy un hombre de letras en el sentido estricto de la definición. Quiero decir que, aunque en mis tiempos de estudiante no existía en el bachillerato la dualidad ciencias/letras, mi posterior formación académica es de ciencias. De todas formas, lo que importa de un escritor es lo que escribe, no lo que dice. Sus escritos hablan por él.

Recuerdo que ese día, mientras me llegaba el sueño de la siesta, comencé a escribir una historia ajustándome a la extensión requerida. Escribí el primer párrafo, y fue como si los personajes salieran a mi encuentro. Vi crecer el cuento en la imaginación con autonomía propia. Y ya no dormí. Me entusiasmó lo que me había contado, me gusto. Lo pasé a máquina y lo envié. Dos o tres meses después recibí la noticia del premio. Era mi primer cuento: “El nido de la golondrina”.
Pero con el fin de que conozcan ustedes un poco mejor mi circunstancia literaria, quizá debí decirles que yo me considero escritor por accidente, nunca mejor dicho. Siempre había pensado que ése era oficio para profesores de literatura, para licenciados en letras, para periodistas, incluso. Ciertamente, por circunstancias familiares, yo había vivido desde niño en un ambiente muy literario, pero nunca pensé que mis escritos estuvieran algún día en letras de molde, ni mucho menos en el oficio de escritor. ¿Qué pasó? Pues se lo cuento en un periquete.
En los comienzos de mi actividad profesional, mi destino, lejos del entorno familiar, me obligó a una existencia durante la cual disponía de un tiempo libre que ocupaba contándome cosas a mi mismo; porque, en confianza, y esto no quiero que se lo digan ustedes a nadie, les confieso que siempre he preferido mis propias historias a las escritas por otros, de manera que solamente leo en situaciones en las que no me es posible escribir. Ya se sabe que una de las principales motivaciones del escritor, radica en el convencimiento de considerarse capaz de crear un universo y mandar en él. Les aseguro que es apasionante.
Así las cosas, durante aquel tiempo me dediqué a escribir papeles y papeles que, una vez de vuelta en casa, quedaron en el olvido. Pero un día sufrí un esguince de tobillo practicando deporte, y eso me obligó a una inmovilidad temporal difícilmente soportable, dado mi carácter inquieto, pues me colocaron una férula y tenía que permanecer sentado, con el pie en alto, y yo soy incapaz de estar sin hacer nada incluso delante del televisor.
Por aquellos días, leyendo la prensa, me enteré de la convocatoria del Premio de Novela Ateneo de Valladolid. Así que pedí que me acercasen la máquina de escribir y de aquellos papeles salieron dos novelas totalmente distintas que envié al concurso. “NONATO”, de tema rural y costumbrista, que remití con mi nombre, y “CAMBIO DE PIEL”, de ambiente urbano y que trataba un problema actual y que envié con el nombre y la dirección de soltera de mi esposa. Pasó el tiempo, superé la dolencia y, otra vez sumergido en la normalidad laboral, me olvidé del asunto.
Pero al cabo de los meses recibimos de “El Norte de Castilla” sendas cartas en las que se nos comunicaba que ambas novelas figuraban entre las doce finalistas, con el ruego de que, en previsión de que fueran premiadas, enviásemos noticia de nuestra circunstancia personal y currículo literario.
Yo, naturalmente, lo comenté con amigos y familiares, y todos coincidieron en que no me hiciese ilusiones al respecto, que los premios literarios están dados de antemano y que nosotros éramos unos desconocidos, frente a prestigiosos autores que también figuraban entre los finalistas. No obstante, viajamos desde Valencia a Valladolid y nos atrevimos a asistir al acto del fallo.

Y a partir de entonces comencé a recibir bases de otros concursos, tanto de novela como de cuento, de manera que me sentí obligado a escribir. Y escribía en cualquier sitio y a cualquier hora, hasta que el acto de contarme cosas a mi mismo se convirtió en una necesidad. Y digo “contarme” porque yo, cuando escribo, en ese trance, lo hago exclusivamente para mí; por un afán de duplicar la vida y porque estoy convencido de que sólo las cosas que soñamos suceden realmente. Cualquier hombre es un dios cuando sueña y no es más que un mendigo cuando piensa, aseguraba Hölderlin. Y otro filósofo y escritor francés, Taine, decía que la verdad es una alucinación normal.
Uno de los objetivos de este ciclo, a cuyo acto de hoy han tenido ustedes la gentileza de asistir, que yo les agradezco, es leerles a ustedes un cuento y contarles la génesis de una obra literaria; descubrirles cómo surge una historia, para qué, por qué se escribe. No sé si, con lo expuesto anteriormente, he cumplido en parte con dicho objetivo. Pero, en todo caso, ¿quién sabe por qué escribe un escritor?
Bueno, algunos sicoanalistas están convencidos de que el escritor es un neurótico como otro cualquiera, pero que se libera de su neurosis escribiendo.
Flaubert, por ejemplo, decía que escribía “para vengarse de la realidad”, de una realidad con la que probablemente no estaba muy de acuerdo; le molestaba, le hacía daño.
Proust, como seguramente saben ustedes, parece ser que se desdoblaba en dos hombres distintos: el que vivía y el que miraba vivir al otro para luego contar su vida a los demás.
Pavese aseguraba que, después de escribir algo, se quedaba como un fusil recién disparado.
No hay, como verán, una norma general por la que se defina el intento de escribir, que, por otra parte, no me negarán ustedes que es una cosa en la que todos nos empeñamos alguna vez en un momento de nuestra vida.
Lo que parece evidente es que el escritor es un hombre que sufre y goza como otro cualquiera, pero que, además, lo cuenta. Quizá escribir no sea en ocasiones otra cosa que un cierto sadismo que consiste en abrirse una herida y sacarse la vida por ella.
Es posible.
Escribir es agarrarnos al pasado para soportar el presente.
El escritor pretende ver lo invisible; oír lo inaudible; tocar lo impalpable y contárselo a los demás para salvarse él mismo de la soledad.
Y además están los grafómanos. Los grafómanos son unos tipos muy curiosos. Son esas personas atacadas por la manía de escribir, de dejar su impronta allá donde les sea posible. Y envían cartas a los periódicos, manuscritos a las editoriales… Y si no les queda otro recurso se manifiestan en el fuste de las farolas, en el metacrilato de las paradas de autobús, en las paredes de los excusados públicos. Decía Clarín que el grafómano es un enfermo del género de los neuropáticos, que son unos individuos de temperamento alocado a quienes les da por escribir como les podía haber dado por subir en globo. Pero yo les aseguro que hay más clases de grafómanos que de mariposas; de modo que su tratamiento sería complicado y extenso para abordarlo aquí. Vale más que les hable de mi caso.
Una música, un perfume, tal vez una palabra, son para mí semillas lanzadas al campo germinal de la imaginación, y, alguna vez, el comienzo de un proceso creativo que, tras no pocas vicisitudes, puede culminar en una historia aprovechable.
Ese punto de luz, apenas entrevisto, va a ser apoyatura suficiente para, a partir de él, iniciar el vuelo de la fabulación; para lanzarse, por supuesto sin paracaídas y sin red, a una pirueta de imprevisible aterrizaje.
Pero, desde ese instante, hasta que el lector tiene en sus manos el resultado final convertido en libro, hay un arduo proceso que superar, un camino lleno de dificultades y de trampas.
Yo creo que se escribe para mentir impunemente. Se escribe, para poner patas arriba la realidad de cada instante. Se escribe para que la vida no tenga únicamente la dimensión del tiempo. En definitiva, se escribe para crear un entorno en el que vivir durante muchas horas. Pero sepan ustedes que también se sufre escribiendo, aunque eso se lo contaré otro día.
Yo, aparte de varias novelas, habré escrito más de cien cuentos, y les puedo asegurar que ambas manifestaciones literarias son muy distintas.
Pero el cuento no es un género menor, como pudiera suponerse, es otra cosa. Y tampoco es un ejercicio o forma de entrenamiento para llegar a la novela, sino un género literario con autonomía propia y que requiere una técnica y un talante distintos, sin los cuales, escritores como Chejov, Borges, Cortazar o Rulfo no serían lo que son.
Como ya saben ustedes, una característica esencial del cuento es su brevedad, su concisión. Yo comparto con Hemingway el convencimiento de que una novela se gana por puntos, pero el cuento ha de ganarse por K.O., de forma súbita e impredecible; aunque algunos atribuyen esta afirmación al autor argentino Abelardo Castillo. Para el caso es lo mismo. Se trata de conseguir la máxima capacidad expresiva con el mínimo número de palabras.
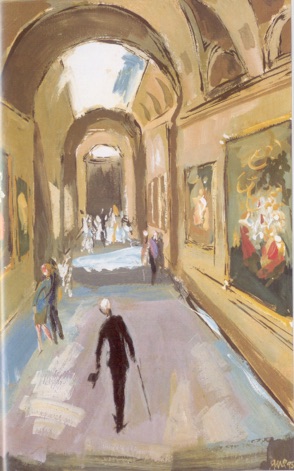
El buen cuento es un relámpago, la novela debe ser una tormenta. El cuento es un perfume que, a fuerza de depurarlo, a fuerza de una y otra destilación, se ha resumido en la expresión mínima, en la esencia. El cuento es lo imprescindible de una historia. La novela es una maratón, permite algunas inflexiones, algún desmayo, alguna debilidad en el pulso narrativo; el buen cuento es un alarde en la distancia corta, y no tolera ni el descuido de una palabra, debe atrapar al lector desde la primera línea sin que nada sea capaz de distraer su interés por la lectura.
El cuento es un suspiro. Un suspiro de alivio, de satisfacción, de angustia, de sorpresa; pero, de todas formas, un suspiro. Y el primero que tiene que vivir esa intensidad es el autor. El primero que tiene que reír o llorar mientras lo escribe es el autor. Si no es así, no sirve; no es un buen cuento.
Recuerdo que algún comentarista se arriesgó en cierta ocasión a suponer que yo era hijo de ferroviario, dado que muchos de mis cuentos tratan temas relacionados con el tren. Son fijaciones extrañas. Hay dos lugares a los que yo acudo invariablemente cuando visito una ciudad: el mercado de abastos y la estación del ferrocarril. No sé por qué. Quizá porque son lugares en los que la vida fluye de una forma distinta. Más palpable, quizá. Y otra vez, con motivo de la obtención de una Hucha en el prestigioso concurso de las Cajas de Ahorros, el cuento premiado suscitó entre los miembros del jurado la sospecha de si me habría sucedido a mí la desgracia que se describe en él. Ninguna de las dos cosas es cierta. Pero, fíjense ustedes, a esos certámenes literarios concurren del orden de los cuatro mil quinientos o cinco mil cuentos en cada convocatoria, de lo cual se deduce fácilmente que, si no se consigue un impacto emocional inmediato, no hay ninguna posibilidad de selección. Yo lo he conseguido nueve veces.
Creo necesario decir, no sin cierta pesadumbre, que la industria editorial desdeña hoy el cuento en favor de la novela, no sé si para bien o para mal, y que la creación de este género se sustenta gracias a los innumerables concursos que cada año se convocan.
Y tengo que confesarles que yo me considero un anarquista de las letras, un francotirador de la Literatura; y como nunca hice caso de modas, tendencias, estilos, como siempre fui a mi aire, no me importa decir que repudio tópicos sobre dinosaurios dormidos o despiertos, y que no acepto de buen grado el concepto de “literario” para diferenciar un cuento, porque, anónimo y tradicional o escrito, creo yo que todos los cuentos son Literatura.
Contra lo que les haya podido parecer, después de la lectura de “El gallo de doña Críspula”, la mayoría de mis cuentos suelen ser muy líricos y tristes. Sólo de vez en cuando me sale alguno con argumento cómico. Éste de hoy es uno de ellos, y además está basado en un hecho real. A mí me lo contó doña Críspula, que no se llama Críspula, lógicamente, y me lo contó tan bien y me resultó tan hilarante, que decidí recogerlo en una publicación. Ahí lo tienen ustedes.
Yo soy de la opinión de que un cuento no se explica. Es más, un cuento debe ser inexplicable. Se cuenta, pero no se explica. Mal asunto, cuando el autor tiene que explicar su cuento a los lectores. Explicar un cuento es echarle agua al vino, disipar su esencia. No obstante, dando por aceptado que ustedes lo han entendido perfectamente, podemos comentar con brevedad “El gallo de doña Críspula”.
Ustedes habrán observado que don Cástulo Montalbán es un hombre que en casa no manda ni en el gallo. Se habrán percatado sobradamente de que es de ese tipo de personas que se resarcen luego en el trabajo de la propia incapacidad para mantener sus criterios en el entorno familiar, lo cual hace que suelan ser muy rígidas y exigentes con los subordinados, cosa mucho más ostensible cuando se trata del ámbito castrense, como es el caso. Por el contrario, doña Críspula es una mujer de las que se dice de armas tomar, y se complace en imponer su autoridad por encima de la de su marido, cuyas preferencias relega en cuanto tiene ocasión. Por otra parte, el talante militar de don Cástulo acentúa el hecho de que se sienta minimizado y ofendido por el protagonismo y la chulería del gallo; y por eso le avergüenza y le fastidia y le preocupa que la existencia del animal y su circunstancia dentro del propio hogar llegue a conocimiento en el cuartel. Y en esa peripecia se sustenta el cuento. No obstante, ustedes y la crítica pueden sacar otras conclusiones, si les parece.
Y, en fin, llegados a este punto, ya saben ustedes de mi actividad literaria casi tanto como yo mismo, pero si desean conocer alguna otra cosa, no tienen más que preguntarme.
Muchas gracias.
(Se obsequió a los asistentes con una edición especial del cuento EL GALLO DE DOÑA CRÍSPULA)